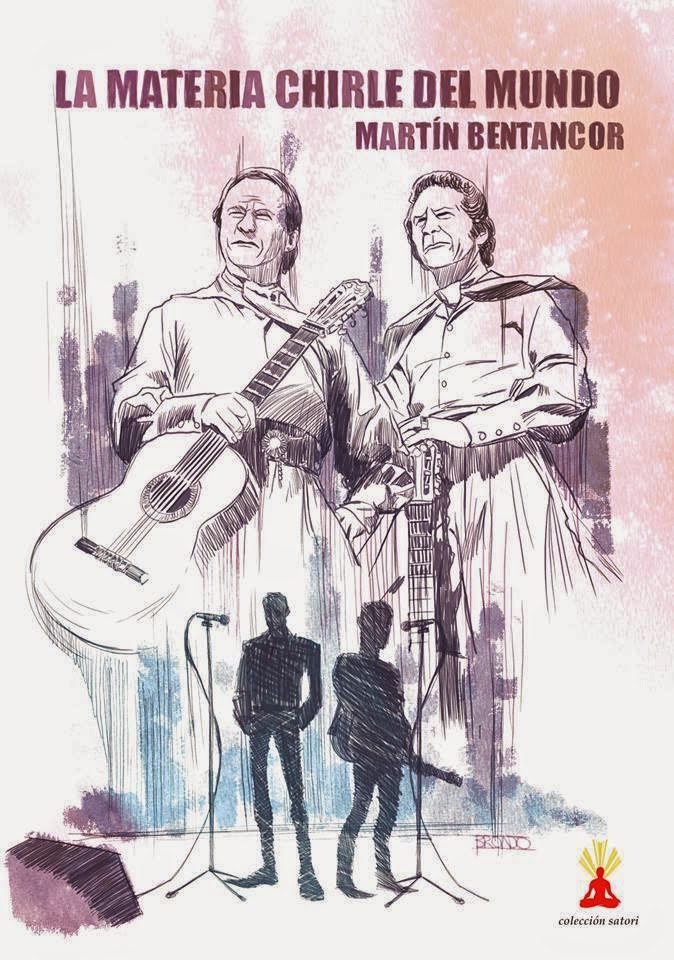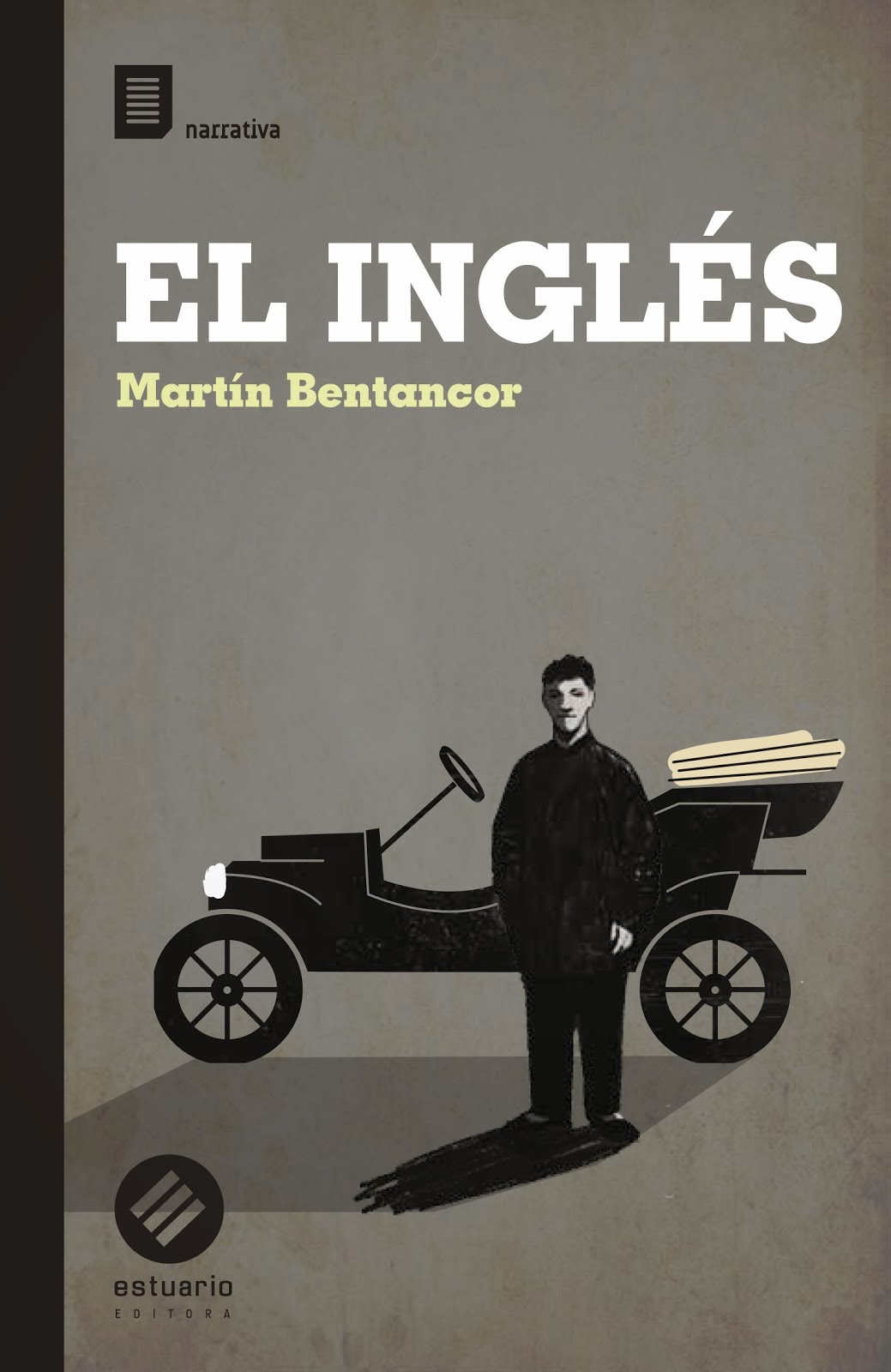Lejos de la palabra ‘yo’
La
literatura, la fotografía, el lenguaje, la arquitectura de las ciudades, la
mística, el cine, la traducción, el judaísmo y la filosofía de la Historia son
algunos de los intereses que atravesaron la vida y los escritos de Walter
Benjamin (1892-1940). Ante su ojo avizor, ante su prodigiosa sensibilidad crítica,
cada fenómeno mostró aristas nuevas, pliegues descubiertos en la densidad de la
materia observada. Reacio a escribir sobre sí mismo, su propia biografía se
encuentra, sin embargo, dispersa en la amplia gama de textos que dejó tras de
sí.
Martín
Bentancor
Una tarde, a finales de julio de 1932,
poco después de haber cumplido cuarenta años, Walter Benjamin se registró en un
hotel de Niza con el propósito de suicidarse. El canciller alemán Franz von
Papen acababa de dar el golpe de estado en Prusia (propiciando el avance del
nazismo) y Benjamin, casi sin un peso en el bolsillo, veía muy menguadas las
posibilidades de trabajo. Solo en su habitación, antes de tomar la decisión
final, se dedicó a redactar su testamento, en el que designó a su amigo Gershom
Scholem heredero de todos sus manuscritos. Luego escribió algunas cartas de
despedida para las personas más allegadas. A la artista Jula Cohn, una de las
mujeres de su vida, le escribió: “Bien
sabes que te he amado mucho. Y hasta ahora, ante la muerte, mi vida no dispone
de dones más grandes que aquellos que les fueron dados por los momentos en los
que sufrí por ti”.
Una vez seca la tinta y sellados los
sobres, algo, sin embargo, lo detuvo en su determinación. Una deidad parecida
al ángel nuevo de Paul Klee, que inspiraría en nuestro protagonista su célebre
teoría del “ángel de la Historia”, metamorfoseada en una polilla de luz que
revoloteaba alrededor de una bombita de escasa claridad en la habitación de aquel
hotel de mala muerte en Niza, lo hizo cejar. Ocho años después, en otro hotel y
en circunstancias parecidas, Walter Benjamin podría, finalmente, ponerle fin a
sus días.
Leer
el pasado
En Crónica
de Berlín, un libro que comenzó a escribir en 1932, Walter Benjamin se
jacta de una regla que, con puntilloso cuidado, había sabido cumplir durante
veinte años: no utilizar nunca la palabra “yo” en sus escritos, excepto en las
cartas. Sin embargo, no apelar a la primera persona no significa que uno no
pueda hablar de sí mismo, especialmente en el caso de Benjamin, donde
absolutamente todo lo que analizó, caviló y convirtió en centro de interés,
está tamizado por la subjetividad de su ojo crítico.
En Infancia
en Berlín hacia 1900, libro editado póstumamente por Theodor Adorno en
1950, Benjamin aborda las particularidades de una ciudad a través de los
disparadores que representan ciertas palabras, como si los recuerdos
requirieran del estímulo del lenguaje para concretarse, justamente, en
palabras. No se trata de un libro de memorias ni de una reconstrucción precisa
de una ciudad y una época, sino de un relato fragmentado, que va engarzando estampas
sin las aspiración de un todo. La sombra de Marcel Proust y En busca del tiempo perdido acompaña la experiencia, pero
donde en el francés hay introspección y melancolía, en Benjamin hay un profundo
interés por comprender el presente a partir de la reconstrucción del pasado.
Los paseos por el barrio, los regalos
navideños y el despertar sexual son algunos de los temas por los que discurre
el recuerdo con el que Benjamin adulto acompaña al niño que fue. Sin embargo,
el aspecto autobiográfico es un elemento más de todo el cuadro y no un objetivo
en sí mismo, por lo que quien lea Infancia…
con el propósito de aprehender la vida del autor, se verá sometido a un trabajo
fatigoso, de desglose y armado, mediante el cual, la presa terminará
escurriéndose.
Padre/Hijo
En Crónica
de Berlín, Walter Benjamin, que nació al sudoeste del Tiergarten, el 15 de
julio de 1892, se define como “un hijo de
la burguesía acomodada”. Su padre había sido banquero en París para
metamorfosearse luego en anticuario en Berlín, por lo que la materialidad del
mundo, desde el tintineo del vil metal al trajín con objetos valiosos, se
encontraba en el centro de los intereses de un hombre que siempre tendría una
relación tirante con el mayor de sus hijos.
El niño Benjamin creció entre
institutrices francesas y largas temporadas de verano en Potsdam, rodeado por
la parafernalia de la acumulación y el consumo, entre ricas porcelanas y fina
platería que, muchos años después, en la pobreza y a través de la
reconstrucción escrita del recuerdo, vería con disgusto pero, también, con el
interés apasionado del coleccionista que siempre supo ser.
Aquel niño rico, que adoraba a su madre
(cuyos cuentos a la hora de dormir están en la base de las variadas reflexiones
sobre la figura del narrador, realizadas luego) no permanecía ajeno a la
injusticia y el mal reparto que imperaba en la sociedad. En el texto ‘Mendigos
y prostitutas’, incluido en Infancia en
Berlín hacia 1900, elabora un recuerdo que lo pinta claramente: “Para los niños ricos de mi edad, los pobres
eran solamente los mendigos. Y para mí fue un gran progreso de conocimiento el
momento en que por primera vez la pobreza se me manifestó en la ignominia del
trabajo mal pagado. Esto ocurrió en un breve texto, tal vez el primero que
redacté totalmente para mí mismo. Se trataba de un hombre que distribuía
prospectos y de las humillaciones que sufría por parte de los transeúntes
indiferentes a los prospectos”.
A través de la figura del padre, de la
contemplación de sus actos de dominio y exceso de poder ante sus subordinados,
observados por el niño (en Infancia…
hay un pormenorizado análisis del banquero/anticuario pavoneándose con un
objeto nuevo en la casa: el teléfono) se encuentra el férreo rechazo que
durante el resto de su vida Walter Benjamin sentiría por las formas burguesas
de la existencia.
En las antípodas de ese vínculo tirante y
del que siempre buscó escapar –en el fondo Benjamin sabía que podría
convertirse en un burgués igual de solvente y despreciable que su padre–, se
encuentra la relación que iba a mantener con su propio hijo, Stefan, nacido en
1918, del matrimonio con Dora Sophie Pollack, de quien se divorciaría en 1930.
El exilio y las penurias económicas que caracterizaron la última década de vida
de Walter Benjamin, sumado al hecho de que Stefan vivía con su madre, le
impidieron cumplir plenamente su papel de padre. En las cartas que le fue
remitiendo con los años, espaciadas porque muchas veces no tenía dinero para
pagar los sellos postales, Benjamin se preocupó por mantener no solo el
vínculo, la persistencia en los estudios del joven y la confianza en superar
cualquier adversidad, sino que lo fue poniendo al tanto de sus propios
trabajos. En una carta que le envía desde París a San Remo, donde Stefan se
encontraba vacacionando con su madre, en 1936, le escribe: “Por mi parte, ha aparecido un largo ensayo, La obra de arte en la época de su
reproductibilidad técnica, que se ocupa mayormente del cine. No te lo envío
porque fue publicado en francés. También es muy arduo e incluso para el texto
en alemán te faltarían algunos años”.
Poetas
Si la vida de cualquier persona se altera,
ilumina, cambia o se hunde a partir del encuentro con otra persona en un
momento determinado, en la existencia de Walter Benjamin fue crucial el vínculo,
en sus épocas de estudiante de filosofía en la Universidad de Friburgo, con el
joven poeta Fritz Heinle.
En aquel tiempo, Benjamin se estrenaba
como escritor (en una carta a su amigo Herbert Belmore le anuncia que había
escrito su primer texto de ficción, ‘La muerte del padre’) y desplegaba una
amplia actividad en el movimiento de reforma estudiantil. Más preocupado por la
redacción de diversos escritos sobre la necesidad imperiosa de una reforma en
el plano educativo y cultural, Benjamin desatendió en parte su desempeño
académico, encontrando en Heinle y otros pocos estudiantes, a los
interlocutores necesarios para debatir y trabajar por el cambio.
Cuando en 1914 estalló la Primera Guerra
Mundial, ante la inminencia del horror que se aproximaba, Fritz Heinle y su
novia se suicidaron. El hecho conmovió a tal punto a Walter Benjamin que, no
solo se retiró al poco tiempo del Movimiento de la Juventud, sino que escribió
un largo ciclo de sonetos elegíacos, dedicados a la memoria del malogrado
amigo, que nunca publicaría y donde se encuentran versos como estos: “Exímeme del tiempo al que te sustrajiste / y
ábreme tu cercanía desde adentro / cual rosas rojas que en la hora triste / se
liberan del tibio sacramento”.
Amor
en Moscú
A fines del año 1926, Walter Benjamin
viajó a la Unión Soviética. Lo motivó al periplo, además de la necesidad de
conocer de primera mano el acontecer social y político del régimen en Moscú, la
evasión de un ciclo de profundas depresiones que lo venía aquejando y el
reencuentro con Asja Lacis, actriz y directora teatral letona a quien había
conocido en 1924 y con quien había vivido una intensa relación. En Moscú, Asja
Lacis se encontraba recuperándose, a su vez, de una depresión nerviosa, junto a
su actual compañero, el director teatral Bernard Reich.
El Diario
de Moscú, en el que Benjamin registró sus impresiones de la ciudad durante
los dos meses que permaneció en ella, está atravesado por el vínculo enfermizo
que se establece entre él, Lacis y Reich. Las torpes escenas de celos que
Benjamin monta ante la mujer se contraponen con las humillaciones a que esta lo
somete; el registro detallado de la ciudad caminada, una práctica habitual en
el alemán, se encuentra intervenido por el fantasma del amor que se desvanece,
por la incomprensión del objeto del deseo y por la aplastante convicción del final.
Benjamin asume que con Asja Lacis todo ha terminado: “En todo caso, la época futura deberá distinguirse de la anterior en el
hecho de que lo erótico ha de ceder el paso”, escribe con cierto patetismo.
Y sobre el final del diario: “Con la gran
valija sobre las rodillas iba en el coche llorando por las calles crepusculares
hacia la estación”.
Juego/Telepatía
Un aspecto en la biografía de Walter
Benjamin, generalmente relegado del cuadro por la condición de pobreza que
rodeó toda su vida adulta, es su relación con el juego. Si bien supo perder
unos cuantos morlacos en los casinos de la Costa Azul y de Montecarlo,
pernoctar por las salas de juego, entre jugadores empedernidos, sin un peso en
la billetera, agudizó su capacidad de análisis del sistema. Y solo un jugador
avezado en necesaria crisis de abstinencia puede apelar a la telepatía en el
interior de un casino, como lo hace en un texto no publicado en vida, escrito
en 1927: “El salón de juegos es un
excelente laboratorio de experimentos telepáticos. El jugador afortunado
sostiene –tal cómo aquí se ha de considerar el asunto– un contacto de tipo
telepático, y de hecho considérese más aún que ese contacto se da entre él y la
bola, no con el crupier que la hace rodar. De ser este el caso, la tarea del jugador
sería no permitir que el contacto se vea perturbado por otros”.
Cerca
de Poe
El 18 de diciembre de 1927, a las tres y
media de la mañana, Walter Benjamin registró una serie de impresiones tras
consumir hachís. Durante años, el interés por ciertas drogas conformó un
capítulo aparte en sus investigaciones, no como gesto escapista o por simple
adicción, sino como una forma de entender los procesos de la mente, aguijoneado
por su pasión por la poesía simbolista del siglo XIX. “La sensación de entender mucho mejor a Poe ahora. Los portales a un
mundo de lo grotesco parecen abrirse. Solo que yo no quería ingresar”. Y
unos minutos (y renglones) más adelante: “Se
recorren los mismos caminos del pensamiento que antes. Solo que parecen
sembrados de rosas”.
Rechazos
Toda la vida de Walter Benjamin puede ser
leída como una lucha constante contra la adversidad: poca plata, trabajos mal
pagos, ninguneo, inestabilidad laboral, incomprensión y desprecio. Así como una
estrella particular suele alumbrar a los imbéciles con suerte, otorgándoles
beneficios por los cuales no movieron un dedo, también hay tramas siniestras
que se ciernen sobre las mentes más lúcidas, empecinándose en hundirlas. Ante
esa mala yeta, el desafortunado se entrega y sucumbe o alza la cabeza y
persiste. Esta segunda opción fue la elegida por Benjamin, hasta que las
fuerzas le aguantaron. La recompensa, que él no pudo ver en vida, claro, ha
sido el lugar que hoy ocupa en los diversos ámbitos donde alumbró su presencia.
La clave de ese fulgor con que gravita
Benjamin en la actualidad, convirtiéndose en un autor permanentemente
reeditado, analizado, glosado y plagiado, la dio Hanna Arendt en la
introducción a Conceptos de filosofía de
la Historia, cuando afirma que “la
diosa tan codiciada de la fama tiene muchos aspectos y se presenta de muchas
maneras y en distintas dimensiones, desde la notoriedad pasajera en las
cubiertas de un semanario hasta el esplendor de un nombre duradero. Una de sus
variedades más raras y menos deseadas es la fama póstuma, aunque a menudo es
menos arbitraria y más sólida que sus otras especies, dado que sólo raramente
reposa en la mera mercancía".
Toda esa fama póstuma, que dejó tras de sí
una serie larga de manuscritos inéditos, está asentada sobre una serie
larguísima de rechazos. Enumerarlos es entristecerse, pero permítaseme, a
efectos de graficar lo dicho, referirme brevemente al proyecto de fundación de
una revista cultural, que se llamaría Angelus
Novus, y que con la financiación del editor Richard Weissbach, Benjamin
intentó llevar adelante en 1922, en Berlín. La presentación del proyecto que
redactó Benjamin es no solo un muestrario de sus ideas de lo que debía ser
aquella revista en particular, sino de cómo debía orquestarse la relación de un
medio con sus receptores: “Al igual que
esa revista, todas las revistas tendrían que actuar implacables en lo que
piensan e imperturbables en lo que dicen y con la más completa indiferencia con
respecto al público, cuando corresponda, para así aferrarse a lo que se
configura a lo verdaderamente actual por debajo de la superficie de lo nuevo o
lo novísimo, cuya explotación han de cedérseles a los periódicos”. La nota
que le llegó a vuelta de correo al entonces joven Benjamin, sería una palabra
que se le haría muy familiar con los años: “Rechazado”.
Salida
Sobre la muerte de Walter Benjamin, el 26
de setiembre de 1940, mucho se ha escrito y especulado. En un intento
desesperado por huir de la Francia ocupada por los nazis y de llegar a España
cruzando los Pirineos, y ante la imposibilidad de pasar la frontera por falta
de papeles, se suicidó con una dosis de píldoras de morfina en un hotel de
Portbou. En la nota destinada a Henny Gurland, la mujer que lo acompañaba en la
huida, escribió: “En una situación sin
salida, no tengo otra alternativa que poner fin. Es en un pueblito de los
Pirineos donde nadie me conoce que mi vida acaba. Le ruego trasmita mis
pensamientos a mi amigo Adorno y le explique la situación en la que me
encontré. No me queda suficiente tiempo para escribir todas las cartas que
hubiera querido escribir”.
-Publicado en el semanario Brecha el 20/IV/2018.